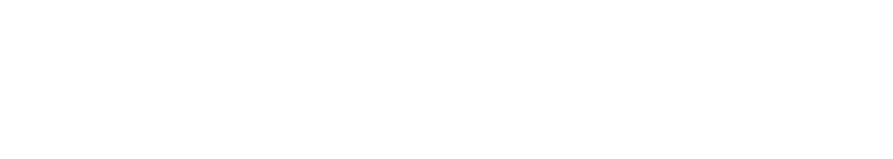Coronada Pichardo Niño
- Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación
- Homenajes
- In memoriam
- Coronada Pichardo Niño
Coronada Pichardo Niño
Coronada Pichardo Niño era profesora de Literatura en el Dpto. de Humanidades: Historia, Geografía y Arte, dentro de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Debido a su fallecimiento el pasado mes de mayo, se organizó un acto homenaje el 9 de Junio en el que participaron Manuel Palacio, Decano de la Facultad; Ángel Bahamonde (Director del Dpto. de Humanidades: Historia, Geografía y Arte), Pilar Garcés (Directora del Dpto. de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura), Jorge Urrutia (Catedrático en el Dpto. de Humanidades: Historia, Geografía y Arte) y David Conte (Profesor del Dpto. Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura).
El Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, Manuel Palacio Arranz, leyó unas palabras en representación del Rector de la Universidad, Daniel Peña, que no pudo asistir al acto:
"Quiero, en primer lugar, disculparme por no haber podido estar presente en el homenaje a nuestra compañera Coro Pichardo, y agradezco mucho que me deis la oportunidad de intervenir con estas palabras.
Yo no tuve una relación con ella más allá de la normal entre compañeros de la misma universidad, pero sí sabía de su trabajo y, desgraciadamente, de su lucha feroz contra las terribles circunstancias personales que le tocó vivir. Por eso puedo decir sin temor a equivocarme que el suyo es un ejemplo de vocación académica admirable y, lo que es más importante, un ejemplo de pasión por la vida que, a veces tan injusta, no la recompensó con más tiempo para ser feliz y hacernos felices a los demás.
Se me ha quedado grabado el último acto de la Universidad de Mayores, en el que guardamos un minuto de silencio muy emotivo: los alumnos mayores, que estoy seguro de que estarán presentes en buen número en este acto, pueden dar buen testimonio de la calidad humana de nuestra compañera, que desde el primer momento del Aula de Educación Permanente se involucró en este programa educativo. Sólo la enfermedad la separó de estas clases, en las que descubrió para sus alumnos una nueva forma de acercarse a la literatura.
Quiero terminar citando un pasaje del libro “Sobre la felicidad a ultranza”, de Ugo Cornia, que en el que el protagonista dice, cuando recuerda la muerte de su tía: <<Además, para ser realmente sinceros, yo a mi tía la llevo conmigo de paseo todos los días. No tanto porque ahora piense en ella continuamente… sino porque de repente he comprendido que un muerto, debido a la interrumpida actividad de su cuerpo, se pone a invadir con sus costumbres los cuerpos de la gente que le tenía cariño.>>
Estoy seguro de ese será el mejor modo de mantener vivo el recuerdo y la figura de Coro: continuar no sólo su labor, sino hacerlo también con su talante y su total entrega.
Muchas gracias".
Daniel Peña, Rector.
Discurso del Catedrático Jorge Urrutia durante el acto de homenaje a Coronada:
Queridos compañeros,
Si una muerte produce siempre un sentimiento doloroso, mayor es éste cuando alcanza a una persona próxima a nosotros. ¿Qué decir si esa persona, como es el caso de Coro, ganó nuestra simpatía y nuestro cariño por su modo de ser claramente ejemplar? La presencia de todos nosotros aquí, esta mañana, demuestra con claridad que su ausencia no nos deja indiferentes, ni la despachamos de nuestro recuerdo con unos segundos de dedicación a su memoria.
Los que me conocen poco, me ven a veces como una persona apasionada y comunicativa. Pero aquellos que han compartido conmigo más horas, saben que soy reconcentrado y muy frío en circunstancias que generalmente conducen a la emoción y al descontrol de los sentimientos. La muerte de Coro, sin embargo, me ha herido de modo grave.
Permitidme que repase nuestra historia común. Fue alumna mía, en la Universidad de Sevilla los dos años finales de su licenciatura. La recuerdo bien, en las aulas y pasillos de la antigua fábrica de tabacos, siempre tan delgada, entonces con el cabello largo y liso, llevando un vestido negro de punto, amplio de falda pero ceñido en el torso y la cintura. Cuando me dio su ficha de alumna, el primer día de clase, leí su nombre y sus apellidos: Coronada Pichardo Niño. Recuerdo que le dije:
- “Ese nombre está lleno de obligaciones históricas”.
- “¿Por qué?”, me preguntó.
- “Por cultura y por sevillanía –le respondí-; es difícil encontrar un modo de llamarse más sevillano”.
- “Coronada –le expliqué- es como sabes la Virgen coronada como reina del cielo, y aparece ya en la Leyenda dorada, de Jacobo de Vorágine, una obra esencial para el pensamiento cristiano medieval. Pichardo y Niño, aunque poco habituales, son apellidos típicamente sevillanos. El cardenal Niño de Guevara fue quien escuchó por vez primera la lectura de un par de novelitas cervantinas que se escribieron especialmente para él. Lo veremos en clase”.
Ese curso usé como texto para explicar narratología El celoso extremeño, de Cervantes, una de aquellas dos novelas y, probablemente, la obra más sevillana de todo nuestro Siglo de Oro. La explicación de la novela dedicada al Cardenal Niño, se dedicó aquella vez a Coronada Pichardo Niño.
¿Quién me iba a decir que, unos años más tarde, aquella estudiante de cuarto curso iba a ser para mí como otra hija? Tampoco sabíamos entonces que su apellido Pichardo estaba muy difundido en la República Dominicana, país con el que luego establecería lazos profundos.
En octubre de 1993 tuve la satisfacción de incorporarme a este Universidad Carlos III de Madrid. Fui encuadrado en el Instituto “Miguel de Unamuno”, dirigido por el profesor Antonio Rodríguez de la Heras, quien ya había sido compañero entre 1973 y 1979 en la Universidad de Extremadura, y con quien conservaba amistad. Ya estaba aquí el Profesor Valerio Báez San José, a quien conocía por ser sevillano y proceder de la Universidad de Cádiz, donde yo tenía que acudir cada quince días desde Sevilla pues, por razones administrativas que no vienen a cuento, era responsable a distancia de su Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura. Había, además, una profesora ayudante, también muy querida por todos nosotros, la hoy Profesora Emérita Pilar Amador, que había sido alumna mía. Y, con un tipo de contrato que ahora no recuerdo, estaba el Profesor Tomás Nogales, que también había sido estudiante conmigo. Llegaba, pues, como a casa.
A poco de integrarme, el Rector me llamó para decirme que disponía de una plaza de ayudante y que buscara a una persona para ocuparla.
Volví al despacho, entonces en el edificio Luis Vives, y en su penumbra (sólo tenía una ventanita pegada al techo) telefoneé a Coro, que había tenido una excelente calificación en mi asignatura el año anterior en Sevilla, ofreciéndole la posibilidad de venir. El siete de enero de 1994 estaba entre nosotros. Y permaneció diecisiete años.
Yo no sé si fue por el ejemplo del trabajo desaforado que realizaba el Dr. Rodríguez de las Heras, o del abandono de sí misma en beneficio del proyecto de la nueva Universidad que demostraba en todo momento nuestra querida Pilar Amador, pero Coro se entregó en cuerpo y alma a esta Institución y a la Residencia Fernando de los Ríos donde vivió los primeros tiempos. No voy a insistir en esto porque el profesor David Conte, que fue desde años más tarde compañero y amigo, ya ha glosado su simpatía y generosidad, de la que tantos colegas y alumnos de distintas edades han sido testigos y beneficiarios (y aquí hay representación de sus alumnos mayores para demostrarlo). Sí diré que ello acabó ocasionando las pocas discusiones que tuvimos, pues me vi obligado a reprenderla porque su entrega a los demás y a la Universidad retrasaba en exceso su propio trabajo investigador y su tesis doctoral.
Debo decir también que Coro pasó por el duro trance de ver morir a su padre, en uno de aquellos primeros años. Su madre, una cariñosa madre andaluza que me recordaba a la mía, me pidió que cuidara de ella. Siempre había frecuentado nuestra casa, donde María Teresa y yo no podíamos considerarla sino como tratábamos a nuestra hija Elsa, de su misma edad y también sevillana como ella. De modo que, sin entrometerme más de lo debido en su vida personal, Coro se convirtió, de hecho, en otra hija más. Con la particularidad de que, si mi hijo se hacía economista y mi hija, periodista, trabajaba por entonces en una publicación también económica, Coro se dedicaba, como yo y junto a mí, a la literatura. Años más tarde, con dos días de diferencia tan sólo, nacieron su hijo Lucas y mi nieto Guillermo. La familia aumentaba.
Pero basta de aventuras personales, aunque éstas hayan marcado la vida de todos nosotros, porque esta Universidad y esta Facultad no serían lo que son, para bien y para mal, sin la entrega generosa de un puñado de personas que constituyeron aquel Instituto inicial de Humanidades, entre las que figuraba desde luego, con la modestia de su trabajo desde el punto de vista macroeconómico, pero con una enorme riqueza microeconómica, Coronada.
Quisiera en unos minutos referirme a un tema distinto. El roce cotidiano y la absurda apariencia de convivencia que las universidades modernas muestran ocasionan que desconozcamos en verdad lo que hacen nuestros compañeros. Acabamos no conociéndonos más que por cómo comen el croissant de media mañana, o por su amabilidad si nos esperan o no a la hora de ascender o descender en el ascensor.
Sin detenerme en otros trabajos de Coro (como su brillante análisis de un poema de Rubén Darío, publicado en Alemania; sus estudios de las máquinas de hacer poemas en el Siglo de Oro, que apareció en aquella revista Discurso que editamos durante una época en la Universidad; su edición de unas cartas de Jorge Guillén; su participación en el libro Saber escribir o algunos otros ensayos menores) es preciso recalar en su libro Juan Bosch y la canonización de la narrativa Dominicana, producto de una tesis doctoral que, redactada bajo mi incitación, presentó con nosotros.
Supongo que el título, tan especializado, tan limitado a un autor escasamente conocido, reducido a una literatura de escasos nombres y poca repercusión internacional, no despertará el interés de muchos, aunque sean estudiosos de la literatura hispanoamericana, y, sin embargo, es un libro que afecta a todos los estudios literarios, a los estudios culturales y, desde luego a la historia de la literatura de Centroamérica y del Caribe. Hay un antes y un después del libro de Coronada en la historiografía de la literatura de esa región.
Los teóricos denominan “canon literario” a una serie de obras que se consideran valiosas y dignas de ser recordadas por una comunidad. Los motivos de la selección, que suelen ser tácitamente acordados por la sociedad, no necesariamente son estéticos, sino también históricos, políticos o de identidad cultural o nacional. La importancia del canon es que justifica decisiones docentes o editoriales y, por su mediación, se prestigia una construcción modélica no sólo de la manera de escribir, sino incluso de la manera de pensar. Nadie es autor del canon, pero todos somos cómplices y éste es, por lo tanto, cambiante. Varía, eso sí, con una lentitud que pudiéramos considerar paralela a la lenta evolución de la lengua en sus aspectos profundos y esenciales.
Si el canon, como la lengua, es teóricamente producto de la generalidad, concreción de la abstracción cultural, son muchos los grupos de todo tipo que influyen en su composición, pudiéndose producir efectos sorprendentes. Uno de esos efectos es el desconocimiento de la obra de Juan Bosch, autor que, individualmente considerado por los críticos resulta indiscutible; un escritor que influyera en numerosos escritores americanos, como Gabriel García Márquez, quienes reconocen su magisterio, pero que, sin embargo, apenas si aparece citado en los libros que marcan el conocimiento que, en el mundo, se tiene de la literatura hispanoamericana.
El trabajo de Coronada empieza analizando la obra literaria de Juan Bosch, cuya novela La mañosa, una de las llamadas novelas de las revoluciones, le había yo obligado un día a leer, puesto que se interesaba por la literatura de América. Pero, luego, evoluciona su investigación para estudiar por qué Juan Bosch era casi un desconocido (razón por la que ella se había, precisamente, resistido un tiempo a leerlo). Os indico como curiosidad significativa que los cuentos completos de Bosch, pese a estar editados en un volumen por una importante editorial española, siguen sin distribuirse en España.
No puedo detenerme mucho más, porque alargaría este acto. Sí quiero explicar que Coro busca en la historia política y cultural dominicana, cómo se maneja y controla la cultura a lo largo del siglo XX y, de forma especial, bajo la férrea dictadura del general Trujillo. Estudia por qué Juan Bosch, político también, que llegaría a ser Presidente de su país en dos ocasiones, tiene que vivir en el exilio. Explica las circunstancias de cómo, cuando vuelve, es expulsado de nuevo por la invasión norteamericana y de qué modo, a resultas de esa peripecia vital, la obra literaria de Bosch desaparece del panorama de su país, no sólo por su posición política, sino porque la política cultural trujillista había promovido modelos estéticos alejados de los planteamientos boschianos.
Y esto es importante. No se trata de que se borre del canon un nombre por razones ideológicas, como el régimen del general Franco lo intentaba al hacer que el nombre de algún cineasta desapareciera de los títulos de crédito de la película proyectada, o simplemente prohibía la difusión de su obra, sino que se propicia una estética que deja sin espacio a otras concepciones artísticas. Esto desvía precisamente hacia la estética, con el descrédito correspondiente de ciertas prácticas artísticas, lo que hubiera tenido que ser una discusión política.
Los ejemplos podríamos ahora multiplicarlos.
- La necesidad que la transición española cree tener de no crear más tensiones le lleva a renegar de la literatura testimonial realista de corte existencial, lo que facilita mantener el prestigio de la obra literaria o ensayística de los escritores falangistas que siempre habían sido cuidados por el antiguo régimen, desde Panero a Rosales, manteniendo en un silencio mayor a gentes como Blas de Otero, Eugenio de Nora o Gabriel Celaya, que acaban desapareciendo prácticamente del canon de la poesía española contemporánea.
- O la política de la guerra fría que potencia en los Estados Unidos la abstracción pura y el expresionismo abstracto, en la pintura de los años 50 y 60, frente al realismo socialista, y mantiene así oculta la obra de los realistas americanos como George Ault, Edward Biberman o Dede Plummer, sólo modernamente recuperados.
Es una importante lección para todos nosotros que trabajamos en temas humanísticos. Los valores que la tradición, incluso la más moderna, nos lega, están marcados ideológicamente de tal suerte, y de forma tan inesperada y disimulada, que el trabajo que hacemos acaba incrementando, a nuestro pesar, casi inocentemente, las exclusiones de autores, textos o documentos. Tal vez lo habíamos sospechado siempre, pero Coronada desmonta el sistema que es más ideológico que estético o político.
El libro de Coronada, centrado en el problema dominicano, interesó tanto en la aquella República, donde ella había ido a investigar varios meses, que la Fundación Global Democracia y Desarrollo, normalmente preocupada por otros temas, decidió publicarlo y lo tiene exhibido en los vestíbulos de su espléndido edificio de Santo Domingo desde entonces. A poco de publicarse, en un viaje que el Presidente Leonel Fernández hiciera a España, tuvo especial interés en ser su presentador en un acto celebrado en el gran auditorio de la casa de América de Madrid. Pocas veces vi a Coro tan feliz.
En mis viajes a los países centroamericanos he podido comprobar con orgullo cómo el libro de Coronada Pichardo es ya un clásico ineludible en los estudios de literatura del Caribe. Un libro que le citan a uno casi nada más llegar, pensando que no lo conoce.
Después del libro vinieron su hijo, su enfermedad, su sufrimiento que sólo mitigaba la proximidad y las caricias del niño. Siempre, hasta los últimos días, mantuvo Coronada una alegría y unas ganas de vivir que eran contagiosas.
Y termino, señor Decano, queridos amigos. Quisiera que, como compañeros, nos quedásemos con su sonrisa y su optimismo en el recuerdo y, como académicos, tuviésemos siempre cerca este libro modélico escrito en esa plena juventud que nunca sobrepasase, desgraciadamente, Coro. Un libro que, a través del estudio de un caso concreto, permite comprender el fenómeno público y político de la cultura. Ese fenómeno en el que estamos, sin remedio, insertos.
Muchas gracias.
Jorge Urrutia, Catedrático de Literatura en el Dpto. de Humanidades: Historia, Geografía y Arte y Director del Máster en Herencia Cultural.
"La puerta abierta de Coronada", por David Conte.
Quisiera empezar esta breve evocación al revés. Porque, en este caso, el revés solo puede significar el principio. Así, quisiera empezar agradeciendo el privilegio de haber disfrutado en estos años del cariño y la amistad de Coronada, Coro de aquí en adelante.
Uno de vosotros le escribió en la dedicatoria de uno de sus libros que era de las mejores compañeras que había podido conocer en la universidad. Los superlativos siempre resultan complicados pero, en este caso, no creo exagerado el afirmar que Coro fue una de las mejores personas que nos será dado conocer en nuestro tránsito por la vida. Por ello, intuyo que todos nosotros hemos de dar las gracias, aunque se trate de un agradecimiento sin consuelo, marcado por el estupor ante la pérdida de alguien que tenía tanto que dar, que tenía tanto por vivir.
En este sentido, aunque sea hoy mi voz la que hable aquí, me gustaría pensar que en ella se juntan las voces innumerables de quienes la conocieron y quisieron, porque conocerla significaba quererla. Y así como uno descubre con el paso de los años que su propia voz se halla tejida con los retazos de todo cuanto conoció, me gustaría imaginar que hoy aquí resuenan los ecos y la presencia de la multitud que acoge su memoria, de quienes están y de quienes no pudieron venir, en el aliento donde todavía vibra el dolor, en la inflexión de las voces que ya se marcharon.
¿Pero cómo hablar así de ella, desde todo cuanto pudo reunir y acoger en su propia mirada? Acudiré entonces a sus palabras. En el primer número de una revista que montó con un grupo de amigos, y que tuvimos la oportunidad de evocar el día de su funeral, Coro publicó un poema de donde extraeré los siguientes versos:
“No quiero ser aquello que,
Relajadamente, se deja llevar por la corriente, ajena.
No quiero vivir pegada a tanto, no.
No quiero tener que dar explicaciones, ni llanto.
Sólo quiero ser lo que creo que soy.
Sólo y sólo así me reconozco.
Ni siquiera me atrevería a decir que puedo ser para otra cosa.”
De este fragmento, tomaré los dos rasgos que han de guiar este retrato y que, tal vez, procuren consuelo ante el estupor. Porque, de alguna forma, Coro fue lo quiso ser, lo que creía ser, y ello, quiero pensar, le brindó la paz y la serenidad de sus últimos años. Pues en quien era brillaba una fuerza inquebrantable de alegría y voluntad.
Coro estuvo en el germen de esta Facultad y de esta Universidad. Conoció la urdimbre de sus primeros pasos, sus logros y tentativas, sus entusiasmos y afectos, y también sus confrontaciones. Y ella, me parece, siempre tuvo claro dónde estaba su labor, y a quién debía su entrega. Porque tuvo la vocación de compartir y enseñar. Y me vais a permitir, entre tantos profesores, que detalle aquello a lo que me estoy refiriendo.
Cuando yo mismo empecé mis primeras clases, entre nervios y preparaciones, Carlos Thiebaut me dijo algo que nunca he olvidado: “al final, lo que queda es la pasión”. Porque nosotros no trasmitimos sólo conocimientos. Trasmitimos una actitud ante la vida que es la pasión del saber y del intercambio.
Coro cifró en esa pasión su entrega, su voluntad y su alegría. Entregó gran parte de sus años a quienes justifican nuestra labor, a generaciones y multitud de alumnos que supieron devolverle el afecto que les trasmitía. Este afecto, lo hemos visto todos, lo hemos vivido todos, desde antiguos estudiantes que se le acercaban con cariño hasta las promociones del nuevo grado. No puedo dejar de mencionar aquí el vínculo especial que siempre mantuvo con los alumnos mayores de esta universidad, del cual Luz Neira sería mucho mejor testigo que yo, y que le profesaron ese cariño del cual sólo ellos son capaces, y que, en los últimos años, se preocuparon, con tanta discreción como solicitud, por su estado de salud. A todos ellos, Coro les trasmitió su amor por la literatura que, como toda verdadera vocación, no distingue lo personal de lo profesional, porque sabe que todo se funde en el crisol de la vida, y que nada es en vano. Parafraseando a Claudio Rodríguez, todos los días abría su “taller verdadero”, y en su manos brillaba “limpio su oficio”, de quien “lo entrega de corazón porque ama”.
En el nombre de esta pasión, Coro fue una trabajadora tenaz. Dedicaba innumerables horas a su tarea, revisaba antes de cada clase aquello que ya conocía de memoria, preparaba con minuciosidad todo el material destinado a esclarecer sus lecturas. Me gustaría pensar que, de semejante entrega, todos conservamos una imagen opuesta a la de quien se aísla en los vericuetos de la erudición. En los pasillos de este edificio donde habitamos nuestros despachos, tal vez el de Coro haya sido el único cuya puerta se encontraba siempre abierta. Ella lo había convertido en un hogar, con su multitud de libros anotados y sus pilas de papeles entre los cuales costaba creer que pudiera ubicarse, con sus fotografías familiares y su marioneta siciliana, con su planta que logró arraigar y crecer en un simple vaso de agua. Por la mañana, con primer el sol tamizado por las persianas, Coro inauguraba el día. Por la noche, con la temprana oscuridad del invierno, Coro apuraba las últimas horas, como disponiéndose a cerrar nuestros aposentos, a velar entre los ecos del ajetreo ya desvanecido. Esa puerta abierta siempre fue como una invitación, como una luz que nos invitaba a detener el paso y asomarnos en su umbral, a conversar en los cinco minutos que nos descargaban de preocupación, a interrumpir lo obligatorio con un café o un aperitivo, a juntarnos para el almuerzo. Ella decía “vamos a tomar un vinito”, o bien “vamos a comer un sandwichito”, y esos diminutivos que ya no serán pronunciados, y donde vibraba lo entrañable de su sonrisa, daban paso al disfrute. Ella sabía reservar en cada día un momento de placer, al cual, como no podía ser de otra forma, se entregaba por entero.
Pero tal vez no estoy siendo exacto, y no quisiera que una estampa ideal recubriera su persona. Coro no tuvo una vida fácil. Pocas cosas le fueron dadas por las que no tuviera que luchar. Más o menos que otros, ¿qué importa?, no se trata de comparar; era ella misma en el tesón con que abrazaba la lucha. Iba masticando los obstáculos, rumiándolos hasta digerirlos, hasta imponerles esa voluntad con que decidía que las cosas fueran lo que ella quería. Iba descomponiendo sus obsesiones, sobreponiendo su alegría a todo lo que le hiciera sombra. Y lo que en su alegría procedía de la sombra o de la intemperie, de una orfandad abrupta y temprana, movía su generosidad en la acogida y la escucha, abría su puerta a quien se acercara, y resolvía la pesadumbre con un rayo de humor donde brillaba el disfrute del mundo, de sus pequeños resquicios al amparo del tiempo.
Todo lo que pudimos compartir en su acogida, todo lo que nos brindó su alegría es lo que hoy se nos impone como la herida abierta de su camino truncado. ¿Y cómo habitar esa herida para preservar la memoria de quien nos hizo ser mejores? ¿Cómo aunar en el homenaje lo que el tiempo parte y divide, arriesgándonos al olvido de quiénes fuimos en su compañía, de lo que ya no podremos darle porque ya todo se volvió demasiado tarde? ¿Cómo procurar un consuelo en el que reconocernos, desde lo que en ella nos espeja, antes de que los días nos arrastren lejos del hálito de su presencia?
A Coro le quedaba tanto por vivir. Decir de ella que su muerte fue injusta no ha de significar una comparación (pues tantas, sino todas las muertes llevan el dolor de lo inexplicable), pero tampoco ha de llevarnos a desdeñar la ingenuidad de quien se rebela contra lo inevitable. Las figuras arcaicas, sin embargo, nos hablaban de la fuerza vengativa y despiadada del tiempo, pero hemos vaciado de sentido aquellas figuras al convertirlas en residuos metafóricos, sombras de un poder que sobrepasa nuestra incredulidad.
A Coro le quedaba tanto por vivir. Había luchado tanto, había dado tanto que el valor de su fuerza y su alegría las hacía parecer necesarias, parecía ponerlas al abrigo de su desaparición. En los últimos años, sobre todo, pareció conseguir al fin el fruto de tantos anhelos y desvelos. Pero si todo le fue concedido para serle arrebatado, en la partición voraz del tiempo, decimos “esa muerte fue injusta, esa muerte fue despiadada”.
Aún así, de alguna forma, sé que al final Coro encontró la paz, apuró hasta la última gota el regalo de los días, sin una queja, sin un lamento, con una fuerza y una alegría que en tales momentos revelaron su auténtica hondura. Y porque su final fue también el espejo de su vida, el castigo de Némesis no conseguirá oscurecer lo que en su vida fue permanente y ejemplar lección. Coro escribió:
“Sé y soy consciente
de que existo y no existo para otros.
Que cualquiera puede mirarme
Y cualquier otro puede verme.
Pero sólo, y escucha bien,
sólo puede verme aquel que sabe de mí, de mi existencia.
Así se lo agradezco.”
Esa existencia transparente y secreta es lo que, volviendo al final o al principio, según se quiera, nos queda por conocer y agradecer. La presencia entre nosotros de alguien que, en su fidelidad a ella misma, nos significó su constante lealtad, su inquebrantable generosidad. Y si la vida puede ser lección, entonces hemos de aprender desde semejante lealtad a ser quienes podemos ser, porque sólo entonces seremos fieles a nosotros mismos, y podremos agradecérselo, en la memoria que la seguirá prolongando. Y ello significará que habremos conseguido mantener su puerta abierta.
David Conte, Profesor del Dpto. de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura.